Los rotos
Sé que es un topicazo y que todo el mundo lo ha dicho o escrito un muchillón de veces a lo largo de la historia moderna, pero me resulta fascinante la elasticidad del tiempo. Mi estancia de seis meses en Madrid se pasó en un guiñar de ojos y cuando me volví a Las Palmas tenía la sensación de que no hacía ni un día que me había mudado allí. No llevo ni cuatro semanas en Las Palmas y tengo la sensación de que llevo meses aquí. Cuando menos es un fenómeno curioso. Pero aún quedan anécdotas de las vivencias en Madrid con las que aminorar el impacto del paso y el tedio de estas semanas y de las que habrán de venir.
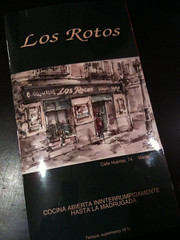 Ya he comentado en alguna ocasión que Madrid es un universo de rincones. En el sitio menos esperado te puedes encontrar alguna joya, en general gastronómica, con la que disfrutar con los amigos. Así fue el caso de Los Rotos, sito en la calle Las Huertas 73. Cerquita de Paseo del Prado y, como casi todo en la zona más céntrica de la capital, a un tiro de piedra de una parada de metro de de cercanías. La estación de Atocha queda al lado.
Ya he comentado en alguna ocasión que Madrid es un universo de rincones. En el sitio menos esperado te puedes encontrar alguna joya, en general gastronómica, con la que disfrutar con los amigos. Así fue el caso de Los Rotos, sito en la calle Las Huertas 73. Cerquita de Paseo del Prado y, como casi todo en la zona más céntrica de la capital, a un tiro de piedra de una parada de metro de de cercanías. La estación de Atocha queda al lado.
El descubrimiento del sitio se realizó por pura casualidad, como muchos de los grandes descubrimientos de la historia, paseando en un frío día con mi amiga Noelia y con el apetito incordiando en las tripas, tras visitar una exposición de un arquitecto italiano de nombre Andrea Palladio en el CaixaForum, edificación de corte singular que merece la pena ver en directo. Salimos de nuestra visita a la sala con ganas de meternos en el cuerpo algo energéticamente potente para combatir el frío y el cansancio tras llevar unas cuantas horas caminando de un lado a otro por Madrid. Y, como quien no quiere la cosa, callejeando perdidos porque ninguno es oriundo de Madrid, nos encontramos en una esquina el local en cuestión, que de forma tímida escondía su letrero tras un arbusto plantado en un macetero enorme. «¿Te apetece unos rotos?», «¡A mí me vale!», fue toda la conversación y, minutos más tarde, nos estábamos metiendo entre pecho y espalda dos exquisitas sartenes de rotos. Una con chistorra y la otra con boletus, creo recordar. La oferta no era excesiva, aunque tampoco en exceso reducida, y con el tiempo y la repetición he perdido la cuenta de la frecuencia y momentos en los que fue una u otra alternativa la elección devorada. La constante era, eso sí, la alternativa con chistorra. Cinco euros la sartén de contenido generoso, cinco euros más en bebidas y por tanto quince euros más tarde y pobres, estábamos de nuevo caminando por las frías calles de un enero madrileño disfrutando aún de la exquisitez y el regusto tardío de una comida simple y sencilla y que nos supo a gloria.
De tal magnitud se presentó el hallazgo que al siguiente fin de semana lo visité en compañía de mi mujer. No es concebible que disfrute con “otras” lo que a mi mujer estaría dispuesto a negarle, sabiendo que es tan buena de boca como yo. Un segundo éxito y reafirmación de lo que a mí ya me pareció en su primera visita: Un verdadero placer para el paladar. El recuerdo aún consigue que salive.
Tan entusiasmado con las sobredosis de proteínas de origen embrionario estaba, que anduve cantando las glorias y virtudes en la oficina delante de amigos y extraños. Y lo extraño es que, madrileños de toda la vida, que había unos cuantos, desconocían aquel lugar tan virtuoso que había crecido en su propia ciudad, casi plantado frente a sus narices. Convencí a un extranjero inmigrante de habla italiana, tal vez más dado a probar cosas nuevas por ser también de tierra distinta, para que me ofreciera su compañía durante una nueva degustación de ese manjar que es el huevo bien acompañado. Al siguiente canto del gallo éramos dos los que hablaban maravillas del lugar. Y así se fue sumando, a cuentagotas y en el transcurso de las semanas que mediaron antes de mi marcha, otros compañeros. Tanto así que, en la última salida, ya en mi despedida, éramos suficientes para ocupar la mitad de la pequeña sala con mesas. Aunque a nuestras carcajadas y vociferadas conversaciones no había ni puerta ni ventana que las contuviera. Una de tantas noches memorables que me regalaron los amigos recién hechos en esas tierras.
Guardo gratos recuerdos de un local pequeño y discreto en el que sirven unos [huevos] rotos que están de muerte, en sartén o mollete, y en el que, aún a riesgo de sufrir índices de colesterol inimaginables y ponzoñosos, merece muchísimo la pena ir a comer. Si pasas un día por Madrid, no pierdas la oportunidad de visitarlo. Yo, sé positivamente, que repetiré cuando vuelva por allí. En compañía, que es como mejor se disfruta de estos sitios, estos ambientes y estos platos.
Esta entrada ha sido importada desde mi anterior blog: Píldoras para la egolatría
Es muy probable que el formato no haya quedado bien y/o que parte del contenido, como imágenes y vídeos, no sea visible. Asimismo los enlaces probablemente funcionen mal.
Por último pedir diculpas por el contenido. Es de muy mala calidad y la mayoría de las entradas recuperadas no merecían serlo. Pero aquí está esta entrada como ejemplo de que no me resulta fácil deshacerme de lo que había escrito. De verdad que lo siento muchísimo si has llegado aquí de forma accidental y te has parado a leerlo. 😔
